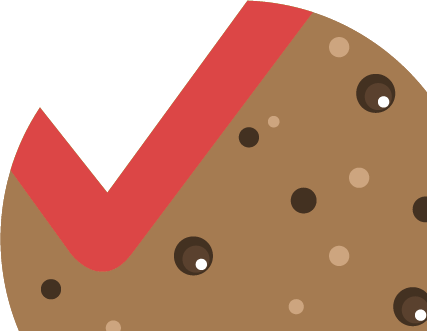Nos acercamos a la Semana Santa. Estamos recorriendo el camino cuaresmal que nos prepara para vivir el momento más sublime de nuestra fe. Tal como nos recuerda el apóstol Juan, Jesús “habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo”.
El misterio del amor de Dios por nosotros culmina con la Pasión, muerte y Resurrección de nuestro Señor. Es ahí donde se manifiesta este amor extremo, al dar su vida en rescate por nuestros pecados. Jesucristo “desea ardientemente” cargar con todas nuestras ofensas para obtenernos el perdón de Dios y hacernos Hijos de Dios, llamados a la vida eterna. No podemos más que agradecérselo.
Este acto sublime de su amor, muriendo en la Cruz, lo anticipa sacramentalmente la tarde del jueves santo, instituyendo la Eucaristía. Durante la celebración de la Última Cena el Señor nos entrega el memorial de su muerte y resurrección y lo hace entregándose a nosotros como alimento de Vida eterna. Lleva a cumplimiento su discurso eucarístico: “El que come mi Carne y bebe mi Sangre tiene vida eterna y Yo lo resucitaré el último día”. Bien claro y preciso. Por eso, la noche anterior a su muerte, tomó pan, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo: “Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo entregado por vosotros” y lo mismo tomando el cáliz: “Esta es mi Sangre derramada por vosotros”. Para luego perpetuar este momento a lo largo de los siglos encomendándoselo a los apóstoles y a sus sucesores: “haced esto en memoria mía”.
Ante tan grandioso regalo de Dios a los hombres, no podemos más que caer de rodillas ante el Santísimo Sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Lo adoramos, lo alabamos y lo respetamos profundamente. Por eso, procuraremos participar de este gran misterio con toda la limpieza del alma y del cuerpo posible, con reverencia y veneración y con un profundo agradecimiento. Amemos y cuidemos nuestras comuniones como manifestación evidente de nuestra fe en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Mn. Xavier Argelich