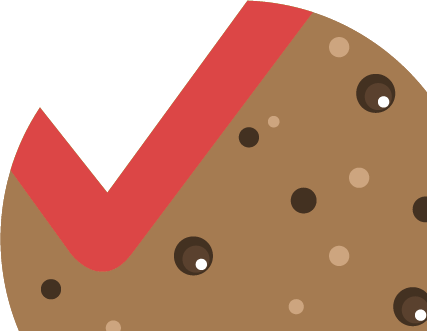Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre para redimirnos y salvarnos, después de recorrer toda Palestina, durante tres años, se apresura a subir a Jerusalén por última vez. Lo hace junto a los Apóstoles que lo siguen dispuestos a morir con Él.
El Señor entra en Jerusalén y el pueblo le sale al encuentro con alegría y júbilo. Lo aclama como Mesías y Rey. Las ramas de olivo, palma y laurel, los mantos extendidos en el suelo y los gritos de alabanza nos ayudan a descubrir a Cristo Salvador. El Hijo de Dios hecho hombre es reconocido como el Mesías anunciado y esperado.
Pero Jesús entra en Jerusalén para padecer y morir en la cruz. Y es precisamente aquí, como nos dice el Papa Francisco, donde resplandece su ser rey según Dios: su trono regio es el madero de la cruz. Su amor por nosotros llega hasta el extremo. Cumple la voluntad de su Padre Dios, padeciendo toda su pasión y muerte por amor a cada uno de nosotros, para rescatarnos de la muerte, purificarnos del mal, perdonarnos nuestros pecados y obtenernos la vida eterna.
¿Cómo no vamos a sumergirnos en este gran misterio de nuestra fe? Los acontecimientos que celebramos en la Semana Santa son la manifestación más sublime del amor de Dios por el hombre, creado a su imagen y semejanza. Por eso, son días propicios para volver a despertar en nosotros un deseo más intenso de unirnos a Cristo y seguirle generosamente, conscientes de que nos ha amado hasta dar su vida por nosotros. Estos días santos procuraremos sumergirnos, mediante la contemplación y la celebración, en el derroche de amor de Dios por nosotros y buscaremos corresponder con obras concretas a tanto amor.
Cristo muere pero al tercer día resucita. Esta es la gran verdad que proclamamos y anunciamos llenos de alegría. Su resurrección da sentido y fundamenta nuestra fe. Cristo vive y quiere vivir en ti y en mí. Abrámonos a la gran verdad que ilumina el mundo entero y vivamos siempre en ella.
Mn Xavier Argelich