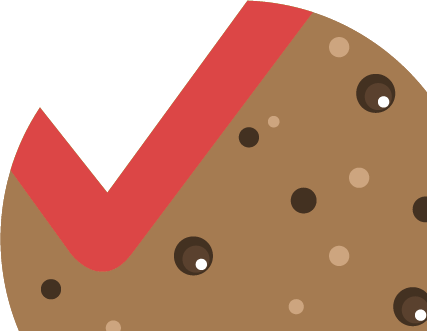El ayuno forma parte de la tradición religiosa judeo-cristiana desde sus orígenes. Aparece en el Antiguo Testamento como una manifestación de penitencia y de expiación por los pecados, y por consiguiente de purificación.
El ayuno forma parte de la tradición religiosa judeo-cristiana desde sus orígenes. Aparece en el Antiguo Testamento como una manifestación de penitencia y de expiación por los pecados, y por consiguiente de purificación.
Jesús lo vive dentro de la tradición judía y prepara su vida pública con un largo tiempo ayuno en el desierto.
Los Hechos de los apóstoles nos hablan de la práctica del ayuno, que acompañaba a la oración:
Act 13, 1 En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores: Bernabé y Simón, llamado el Negro, Lucio el de Cirene y Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. 2 Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he destinado. 3 Y después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron.
Esta práctica se ha mantenido viva en la tradición cristiana posterior, vivida por las distintas comunidades y aconsejada por la Iglesia, especialmente en tiempos penitenciales como el de Cuaresma.
En sentido estricto se refiere a los alimentos, como manera de sacrificar los propios gustos, cuya satisfacción se convierte tantas veces en el único objetivo de la vida de las personas. En sentido lato se refiere a abstenerse no solo de alimentos, sino de aquellas cosas que nos atraen con fuerza o satisfacen los sentidos, para crecer así en dominio propio, lo que nos hace más señores de nosotros mismos y nos permite estar más centrados en lo que es más importante: en Dios, a quien se ofrece además el esfuerzo que supone ese ayuno, y en la preocupación por los demás, que se ve muy disminuida cuando estamos demasiado centrados en nosotros mismos. En este sentido amplio más que de ayuno hablaríamos ya de mortificación.
Mn Francesc Perarnau