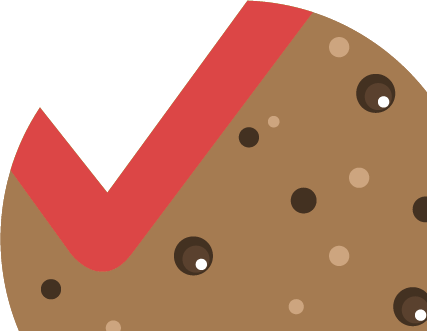A raíz de una entrevista concedida por el Arzobispo de Tarragona Mons. Jaume Pujol a un canal de Televisión, muchos medios de comunicación se han hecho eco de sus palabras, muchas veces de una forma parcial y confusa. En realidad dijo lo que la Iglesia lleva veinte siglos recordando, pero es posible que a alguien le interesara la polémica. Han pasado veinte días y quizá es el momento de recordar, de una forma serena y pausada, la visión que los pastores tienen sobre el papel de la mujer en la edificación de la Iglesia. La Iglesia, que siempre ha defendido los derechos de la mujer se ha encontrado, en su posible acceso al sacerdocio, una cuestión nada fácil de explicar a una sociedad muy sensible en la protección de estos derechos. Dejemos que Juan Pablo II, Beatificado el 1 de mayo de 2011, uno de los grandes pensadores del siglo XX, nos aporte un poco de luz. Lo hacemos transcribiendo unas palabras de suyas del año 1995.
“Ahora quisiera tratar el tema, aún más amplio, del papel que la mujer está llamada a desempeñar en la edificación de la Iglesia. El Concilio Vaticano II ha recogido plenamente la lógica del Evangelio, en los capítulos II y III de la Constitución dogmática Lumen gentium, presentando a la Iglesia en primer lugar como Pueblo de Dios y después como estructura jerárquica. La Iglesia es sobre todo Pueblo de Dios, ya que quienes la forman, hombres y mujeres, participan —cada uno a su manera— de la misión profética, sacerdotal y real de Cristo. Mientras invito a releer estos textos conciliares, me limitaré aquí a algunas breves reflexiones partiendo del Evangelio.
En el momento de la ascensión a los cielos, Cristo manda a los Apóstoles: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación» (Mc 16, 15). Predicar el Evangelio es realizar la misión profética, que en la Iglesia tiene diversas modalidades según el carisma dado a cada uno (cf. Ef 4, 11-13). En aquella circunstancia, tratándose de los Apóstoles y de su peculiar misión, este mandato es confiado a unos hombres; pero, si leemos atentamente los relatos evangélicos y especialmente el de Juan, llama la atención el hecho de que la misión profética, considerada en toda su amplitud, es concedida a hombres y mujeres. Baste recordar, por ejemplo, la Samaritana y su diálogo con Cristo junto al pozo de Jacob en Sicar (cf. Jn 4, 1-42): es a ella, samaritana y además pecadora, a quien Jesús revela la profundidad del verdadero culto a Dios, al cual no interesa el lugar sino la actitud de adoración «en espíritu y verdad».

Y ¿qué decir de las hermanas de Lázaro, María y Marta? Los Sinópticos, a propósito de la «contemplativa» María, destacan la primacía que Jesús da a la contemplación sobre la acción (cf. Lc 10, 42). Más importante aún es lo que escribe San Juan en el contexto de la resurrección de Lázaro, su hermano. En este caso es a Marta, la más «activa» de las dos, a quien Jesús revela los misterios profundos de su misión: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás» (Jn 11, 25-26). En estas palabras dirigidas a una mujer está contenido el misterio pascual.
Pero sigamos con el relato evangélico y entremos en la narración de la Pasión. ¿No es quizás un dato incontestable que fueron precisamente las mujeres quienes estuvieron más cercanas a Jesús en el camino de la cruz y en la hora de la muerte? Un hombre, Simón de Cirene, es obligado a llevar la cruz (cf. Mt 27, 32); en cambio, numerosas mujeres de Jerusalén le demuestran espontáneamente compasión a lo largo del «vía crucis» (cf. Lc 23, 27). La figura de la Verónica, aunque no sea bíblica, expresa bien los sentimientos de la mujer en la vía dolorosa.
Al pie de la cruz está únicamente un Apóstol, Juan de Zebedeo, y sin embargo hay varias mujeres (cf. Mt 27, 55-56): la Madre de Cristo, que según la tradición lo había acompañado en el camino hacia el Calvario; Salomé, la madre de los hijos del Zebedeo, Juan y Santiago; María, madre de Santiago el Menor y de José; y María Magdalena. Todas ellas son testigos valientes de la agonía de Jesús; todas están presentes en el momento de la unción y de la deposición de su cuerpo en el sepulcro. Después de la sepultura, al llegar el final del día anterior al sábado, se marchan pero con el propósito de volver apenas les sea permitido. Y serán las primeras en llegar temprano al sepulcro, el día después de la fiesta. Serán los primeros testigos de la tumba vacía y las que informarán de todo a los Apóstoles (cf. Jn 20, 1-2). María Magdalena, que permaneció llorando junto al sepulcro, es la primera en encontrar al Resucitado, el cual la envía a los Apóstoles como primera anunciadora de su resurrección (cf. Jn 20, 11-18). Con razón, pues, la tradición oriental pone a la Magdalena casi a la par de los Apóstoles, ya que fue la primera en anunciar la verdad de la resurrección, seguida después por los Apóstoles y los demás discípulos de Cristo.

De este modo las mujeres, junto con los hombres, participan también en la misión profética de Cristo. Y lo mismo puede decirse sobre su participación en la misión sacerdotal y real. El sacerdocio universal de los fieles y la dignidad real se conceden a los hombres y a las mujeres. A este respecto ilustra mucho una atenta lectura de unos fragmentos de la Primera Carta de San Pedro (2, 9-10) y de la Constitución conciliar Lumen gentium (nn. 10-12; 34-36).
En ésta última, al capítulo sobre el Pueblo de Dios sigue el de la estructura jerárquica de la Iglesia. En él se habla del sacerdocio ministerial, al que por voluntad de Cristo se admite únicamente a los hombres. Hoy, en algunos ambientes, el hecho de que la mujer no pueda ser ordenada sacerdote se interpreta como una forma de discriminación. Pero, ¿es realmente así?
Ciertamente la cuestión podría plantearse en estos términos, si el sacerdocio jerárquico conllevara una situación social de privilegio, caracterizada por el ejercicio del «poder». Pero no es así: el sacerdocio ministerial, en el plan de Cristo, no es expresión de dominio sino de servicio. Quien lo interpretase como «dominio», se alejaría realmente de la intención de Cristo, que en el Cenáculo inició la Última Cena lavando los pies a los Apóstoles. De este modo puso fuertemente de relieve el carácter «ministerial» del sacerdocio instituido aquella misma tarde. «Tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos» (Mc 10, 45).
Sí, el sacerdocio que hoy recordamos con tanta veneración como nuestra herencia especial, queridos hermanos, es un sacerdocio ministerial. Servimos al Pueblo de Dios. Servimos su misión. Nuestro sacerdocio debe garantizar la participación de todos —hombres y mujeres— en la triple misión profética, sacerdotal y real de Cristo. Y no sólo el sacramento del Orden es ministerial: ministerial es, ante todo, la misma Eucaristía. Al afirmar: «Esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros (…) Ésta es la copa de la Nueva Alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros» (Lc 22, 19-20), Cristo manifiesta su servicio más sublime: el servicio de la redención, en la cual el Unigénito y Eterno Hijo de Dios se convierte en Siervo del hombre en su sentido más pleno y profundo.
Al lado de Cristo-Siervo no podemos olvidar a Aquella que es «la Sierva», María. San Lucas nos relata que, en el momento decisivo de la Anunciación, la Virgen pronunció su «fiat» diciendo: «He aquí la esclava del Señor» (Lc 1, 38). La relación del sacerdote con la mujer como madre y hermana se enriquece, gracias a la tradición mariana, con otro aspecto: el del servicio e imitación de María sierva. Si el sacerdocio es ministerial por naturaleza, es preciso vivirlo en unión con la Madre, que es la sierva del Señor. Entonces, nuestro sacerdocio será custodiado en sus manos, más aún, en su corazón, y podremos abrirlo a todos. Será así fecundo y salvífico, en todos sus aspectos”.
Vaticano, 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, del año 1995.
Joannes Paulus PP. II
 A raíz de una entrevista concedida por el Arzobispo de Tarragona Mons. Jaume Pujol a un canal de Televisión, muchos medios de comunicación se han hecho eco de sus palabras, muchas veces de una forma parcial y confusa. En realidad dijo lo que la Iglesia lleva veinte siglos recordando, pero es posible que a alguien le interesara la polémica. Han pasado veinte días y quizá es el momento de recordar, de una forma serena y pausada, la visión que los pastores tienen sobre el papel de la mujer en la edificación de la Iglesia. La Iglesia, que siempre ha defendido los derechos de la mujer se ha encontrado, en su posible acceso al sacerdocio, una cuestión nada fácil de explicar a una sociedad muy sensible en la protección de estos derechos. Dejemos que Juan Pablo II, Beatificado el 1 de mayo de 2011, uno de los grandes pensadores del siglo XX, nos aporte un poco de luz. Lo hacemos transcribiendo unas palabras de suyas del año 1995.
A raíz de una entrevista concedida por el Arzobispo de Tarragona Mons. Jaume Pujol a un canal de Televisión, muchos medios de comunicación se han hecho eco de sus palabras, muchas veces de una forma parcial y confusa. En realidad dijo lo que la Iglesia lleva veinte siglos recordando, pero es posible que a alguien le interesara la polémica. Han pasado veinte días y quizá es el momento de recordar, de una forma serena y pausada, la visión que los pastores tienen sobre el papel de la mujer en la edificación de la Iglesia. La Iglesia, que siempre ha defendido los derechos de la mujer se ha encontrado, en su posible acceso al sacerdocio, una cuestión nada fácil de explicar a una sociedad muy sensible en la protección de estos derechos. Dejemos que Juan Pablo II, Beatificado el 1 de mayo de 2011, uno de los grandes pensadores del siglo XX, nos aporte un poco de luz. Lo hacemos transcribiendo unas palabras de suyas del año 1995.
 De este modo las mujeres, junto con los hombres, participan también en la misión profética de Cristo. Y lo mismo puede decirse sobre su participación en la misión sacerdotal y real. El sacerdocio universal de los fieles y la dignidad real se conceden a los hombres y a las mujeres. A este respecto ilustra mucho una atenta lectura de unos fragmentos de la Primera Carta de San Pedro (2, 9-10) y de la Constitución conciliar Lumen gentium (nn. 10-12; 34-36).
De este modo las mujeres, junto con los hombres, participan también en la misión profética de Cristo. Y lo mismo puede decirse sobre su participación en la misión sacerdotal y real. El sacerdocio universal de los fieles y la dignidad real se conceden a los hombres y a las mujeres. A este respecto ilustra mucho una atenta lectura de unos fragmentos de la Primera Carta de San Pedro (2, 9-10) y de la Constitución conciliar Lumen gentium (nn. 10-12; 34-36).