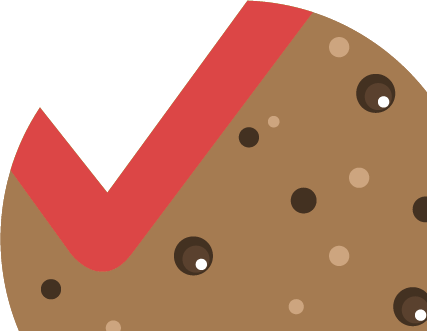Por Josepmaria Pastor Muñoz
tomado de Temes d’Avui
Es asombroso el impacto de la confesión en los niños. Me refiero al sacramento de la penitencia, al “confesarse de los pecados”. Un acto tan sencillo como el pedir perdón a Dios a través del sacerdote logra alcanzar las fibras más profundas del corazón. Incluso personas que se han confesado una sola vez, antes de recibir la primera comunión, no logran olvidar ese momento, aunque sea para ridiculizarlo. Hace unos días leía un artículo que reflejaba esta situación.
 Se confesó –venía a decir su autor– porque debía recibir la primera comunión; porque luego recibirían los típicos regalos; porque, además, harían una gran fiesta… La razón de su confesión era siempre malévola, interesada y, en ningún caso, por arrepentimiento. No se acordaba de los pecados que dijo al confesor y, si no se los inventó –pues le parece muy difícil que un niño cometa pecados– es porque mentir en la confesión, eso sí que sería un tremendo pecado. Su autor se recordaba a sí mismo como un niño sin fe, pragmático y calculador. Y ahora, que ha alcanzado la madurez, parece que intenta excusarse de aquella confesión de su infancia; sólo le faltaba declarar: “Yo confieso ante el lector de que, cuando me confesé, lo hice sin mala intención, no sabía lo que hacía, sólo quería conseguir el primer reloj de mi vida, no tenía ningún pecado, yo no quería… pero me obligaron”.
Se confesó –venía a decir su autor– porque debía recibir la primera comunión; porque luego recibirían los típicos regalos; porque, además, harían una gran fiesta… La razón de su confesión era siempre malévola, interesada y, en ningún caso, por arrepentimiento. No se acordaba de los pecados que dijo al confesor y, si no se los inventó –pues le parece muy difícil que un niño cometa pecados– es porque mentir en la confesión, eso sí que sería un tremendo pecado. Su autor se recordaba a sí mismo como un niño sin fe, pragmático y calculador. Y ahora, que ha alcanzado la madurez, parece que intenta excusarse de aquella confesión de su infancia; sólo le faltaba declarar: “Yo confieso ante el lector de que, cuando me confesé, lo hice sin mala intención, no sabía lo que hacía, sólo quería conseguir el primer reloj de mi vida, no tenía ningún pecado, yo no quería… pero me obligaron”.
Dios le ofrecía, al refugio de un viejo confesionario, el perdón de sus pecados de niño. Pero ahora, prefiere la absolución del lector de la columna de un periódico.
Hace unos cuantos años confesaba en la capilla de un colegio. Cuatro niñas de siete u ocho años jugaban en los alrededores de la capilla. Aguardaban, a su manera, que les llegara el turno de confesión. Les animé a entrar en la capilla para hacer con Jesús el examen de conciencia. Mientras hablaba, las observaba atentamente para comprobar que entendían mi explicación, cuando una de ellas me interrumpió: “Yo siempre tengo delante mis pecados”.
Así piensan muchos niños. Quizás, así pensaba aquel niño que ahora dice que sólo soñaba con un reloj y que en su madurez se arrepiente de haberse arrepentido. No se da cuenta de que el tiempo que marcaba el reloj de su primera comunión, no puede volverse atrás, por más que renunciemos a nuestro pasado. No quiere reconocer lo evidente: todos somos pecadores, todos hemos de pedir perdón. Si se ha de pedir perdón al sacerdote, al psiquiatra o al lector, eso es cuestión de fe. El problema, entonces, será: ¿Quién de los tres me podrá, verdaderamente, perdonar?
Josepmaria Pastor Muñoz